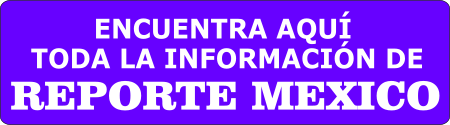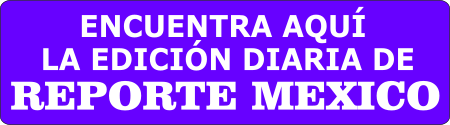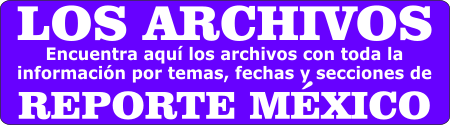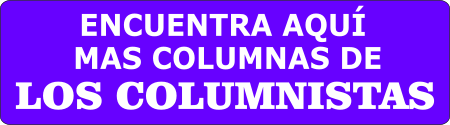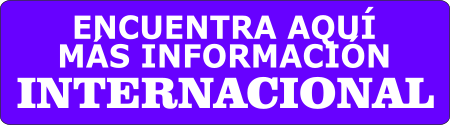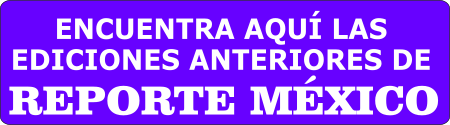FAO: Tres historias de recuperación de la biodiversidad en América Latina

Publicado por FAO
FOTO: Eusébia Bezerra, una agricultora del Brasil, está transformando
tierras áridas y estériles en un huerto diversificado, a través de
prácticas agroforestales sostenibles. ©FAO/Samuel Salcedo
Restaurar la flora y la fauna en el Brasil, Chile y Venezuela
Desde el bosque nuboso más alto de los Andes hasta uno de los peces más
pequeños de un río chileno, la biodiversidad es el hilo invisible que
une a los ecosistemas y sostiene la producción agrícola y la seguridad
alimentaria.
América Latina y el Caribe albergan parte de la mayor biodiversidad del
planeta. La región cuenta con cerca del 50 % de los bosques primarios
del mundo, conocidos como “los pulmones de la Tierra” por sus funciones
ecosistémicas esenciales, como la fijación de carbono. Sin embargo, la
biodiversidad está en declive en todo el mundo debido a una actividad
humana insostenible y al cambio climático.
Mientras tanto, el sector agroalimentario depende de la biodiversidad y
de los servicios que presta, como la salud del suelo, el control de
plagas y enfermedades, la polinización, la regulación del agua dulce y
los recursos genéticos.
Reconociendo la importancia de la biodiversidad, en particular dentro de
los sistemas agroalimentarios, la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), junto con el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM) y otros asociados, está reforzando los
esfuerzos de conservación en toda América Latina.
A continuación, se presentan tres proyectos de la FAO financiados por el
FMAM para conservar y restaurar ecosistemas en el Brasil, Chile y
Venezuela:
El bioma de la Caatinga brasileña vuelve a florecer
En el noreste del Brasil, en el árido paisaje de la Caatinga, la
agricultora Eusébia Bezerra está transformando tierras secas y estériles
en un huerto diversificado, con el apoyo del proyecto Prácticas
agroforestales sostenibles y conservación de la biodiversidad, dirigido
por la FAO y financiado por el FMAM.
“Antes aquí no aprovechábamos ni el 50 % de la tierra, y el proyecto nos
ha ayudado mucho en ese sentido. Hoy en día conseguimos utilizar cada
rincón de la propiedad, con árboles frutales, hortalizas, flores y
plantas medicinales”, explica Eusébia.
Cuando regresó al campo en 2019, explica que no había huertos y tenía
que comprar hortalizas en la ciudad. Cuando comenzó su huerto, la sequía
era el mayor obstáculo. Pero gracias al proyecto, la familia aprendió a
combinar diferentes cultivos, desarrollar sistemas agroforestales y
reutilizar el agua.
Hoy, Eusébia y su familia venden alrededor de 27 kilos de lechuga,
cilantro, cebollino, pimentón y puerros cada semana a una cooperativa
local. Todo ello gracias a un sistema que integra árboles frutales,
peces y plantas medicinales, lo que genera un ingreso adicional mensual
para su familia.
Las prácticas agroforestales sostenibles del proyecto también
contribuyen a conservar la biodiversidad de este bioma de la Caatinga,
donde crecen plantas como cactus, árboles espinosos y arbustos,
amenazados por el avance de los monocultivos y la minería. Gracias a los
esfuerzos de conservación, las comunidades de la Caatinga pueden seguir
contando con estas plantas —como el mandacaru, un cactus que produce
frutos comestibles, y el árbol medicinal aroeira—, para obtener alimento
y medicinas.
Conservación del pez puye en Chile
En el sur de Chile vive el puye (Galaxias maculatus), una especie de pez
que ha sostenido los medios de vida durante décadas.
Cada primavera, de lugareños utilizan técnicas tradicionales para
capturar este pez único, de gran valor gastronómico y económico. Sin
embargo, esta práctica informal amenazaba las poblaciones de peces, los
ecosistemas marinos y los medios de subsistencia locales.
“Lo vendíamos ilegalmente porque no teníamos los permisos necesarios
para poder hacerlo”, explica Elizabeth Ovalle, que lleva más de 30 años
extrayendo esta especie endémica en el río Palena.
La situación de vulnerabilidad del puye llevó a los pescadores locales a
priorizar su conservación y a colaborar con la FAO y las autoridades
nacionales y locales para desarrollar medidas que integraran las
prácticas tradicionales con otras más sostenibles y culturalmente
adecuadas.
El proyecto de gobernanza marina y costera, apoyado por la FAO y el FMAM,
proporcionó datos sobre las capturas y los patrones estacionales, y los
utilizó para desarrollar modelos de monitoreo para la conservación y el
uso sostenible a largo plazo. Este esfuerzo permitió formalizar y
regular por primera vez la pesca del puye en la zona de conservación de
Pitipalena-Añihué.
Como resultado, entre octubre y diciembre de 2024 se extrajeron para la
venta 4 470 kilos de puye, lo que supone un importante aumento con
respecto a los 203 kilos declarados el año anterior. Estas iniciativas
de conservación no solo han contribuido a una ordenación más responsable
y sostenible del recurso, sino que también han dinamizado la economía
local.
Recuperar el hábitat del oso frontino en Venezuela mediante la
reforestación
El oso de anteojos habita en toda la cordillera andina de América del
Sur. En Venezuela se le conoce como oso frontino debido a las manchas
blancas que tiene en la frente. Su presencia en el país está
disminuyendo debido a la degradación de su hábitat natural.
La FAO, junto con el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo
(MINEC) y el FMAM, puso en marcha un proyecto para restaurar 5 246
hectáreas de ecosistemas en la región andina venezolana, al oeste del
país, con el fin de que el oso frontino, otras especies animales y las
comunidades locales puedan convivir en armonía.
Serfreddy Jerez, guardaparques del Parque Nacional Sierra La Culata,
trabajó en los esfuerzos de reforestación de tierras agrícolas
adyacentes al parque como parte del proyecto. Allí, el MINEC y la FAO
ayudaron a establecer viveros comunitarios en las zonas tampón entre los
bosques y las tierras agrícolas.
“Lo más bonito de todo esto es que unió a la gente de la comunidad,
asegura el guardaparques. Nos esforzamos por reforestar con nuestros
propios árboles nativos, que sirven de alimento al oso y a otros
animales de la zona. Es la única forma de salvar nuestro bosque nuboso”.
Serfreddy está convencido de que, con estos esfuerzos por la
reforestación, habrá más osos frontinos campando a sus anchas.
Más allá de la reforestación, el proyecto aplicó medidas adicionales
para salvaguardar la fauna silvestre. Con el apoyo de la Fundación
Nacional de Parques Zoológicos, Zoocriaderos y Acuarios, se han
establecido cinco corredores ecológicos en zonas forestales
anteriormente fragmentadas, lo que permite que la fauna, —incluido el
oso frontino—, se mueva libremente. Estos corredores contribuyen a la
regeneración natural y crean un paisaje sostenible para diversas
especies.
Los esfuerzos de revitalización en toda América Latina están
contribuyendo a proteger la biodiversidad y los ecosistemas, ayudando a
alcanzar las metas de restaurar el 30 % de los ecosistemas para 2030.