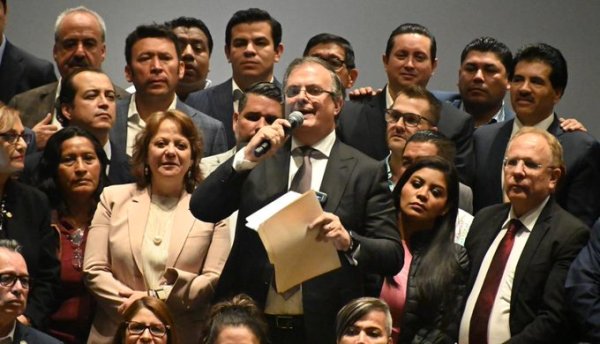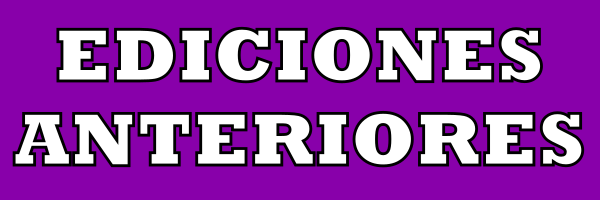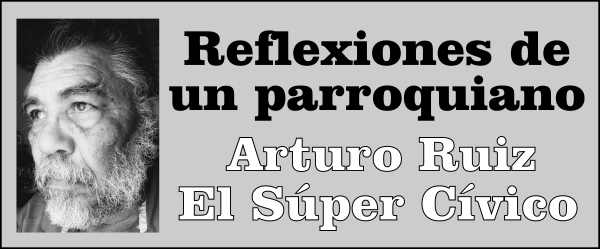|
Publicado en
Los Ángeles Press
Con voz propia
Rodolfo Soriano-Núñez
Miércoles, 07 Junio, 2023
En las universidades de México, las respuestas al
abuso sexual no protegen a las víctimas.
La letra con abuso entra: Las medidas tomadas por
las universidades en México, crean una capa
burocrática adicional que no resuelve el abuso
sexual.
Por Rodolfo Soriano-Núñez
Que las universidades mexicanas, públicas y
privadas, están preocupadas por la ola de denuncias
de abusos sexuales que han ocurrido en los últimos
diez años es difícil de negar. Si uno revisa con
algún cuidado las reformas en las normas internas de
la mayoría de las universidades públicas y privadas
en México es difícil encontrar alguna que, de plano,
se niegue a reconocer la realidad lo que ocurre no
sólo en México, sino en muchos otros países también.
El problema no es de desconocimiento de esa
realidad. El problema es que las respuestas dadas a
esa realidad siguen un patrón que, en el caso de las
universidades autónomas, está marcado por un diseño
institucional que hace poco probable que se evite o
se prevengan los casos de abuso.
Dadas las características de la autonomía
universitaria en México, se ha dado forma a
entidades responsables de investigar los casos de
abuso que no tienen las facultades necesarias para
realizar investigaciones a fondo, no pueden -por
ejemplo- catear o allanar un domicilio o local que
se encuentre fuera del campus o las instalaciones
universitarias y tampoco tienen la posibilidad de
obligar a que quien haya sido señalado por algún
delito conteste sus preguntas.
En el mejor de los casos, de usar todas sus
facultades a plenitud, podrán integrar expedientes
más o menos bien documentados que deberán ser
entregados a las autoridades civiles para que ellas
resuelvan el fondo de las acusaciones.
A pesar de ello, como instituciones, deben dedicar
mucho de su tiempo y recursos materiales y
simbólicos a demostrar que efectivamente están
comprometidas con la protección y la defensa de las
víctimas de abuso sexual.
Gracias a ello, en prácticamente todas las
universidades de México, en la segunda mitad de la
década pasada ocurrió, por una parte ,la aprobación
de documentos internos que trataban de organizar la
respuesta a la violencia de género.
Al considerar el caso de la Universidad Autónoma de
la Ciudad de México, Roxana Rodríguez Bravo presentó
en este espacio, con detalle, algunas de las
características del Protocolo para prevenir y
erradicar la discriminación, la violencia contra las
mujeres, el acoso y el hostigamiento sexual en la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México,
disponible aquí.
Es un protocolo similar a los que, antes o después,
aprobaron otras instituciones. En el caso de la
Universidad Autónoma de Querétaro, la aprobación del
documento equivalente, el Protocolo de Actuación e
Intervención en Materia de Violencia de Género,
ocurrió a la par que se creó la Unidad de Atención a
la Violencia de Género, el 8 de agosto de 2018, como
una entidad dependiente de la Oficina del Abogado
General de esa universidad.
Como los protocolos que existen en otras muchas
universidades de México, sin embargo, le apuesta a
que sean las propias casas de estudio cumplan con
funciones “administrativas” que, a final de cuentas,
no van a poder ser resueltas por las autoridades
universitarias.
El propio protocolo de la UAQ lo reconoce. En la
página 11 del pequeño volumen que lo contiene dice,
a la letra:
Este protocolo es de alcance administrativo, pues
las universidades como cualquier instancia cuyo
objeto sea la enseñanza no tienen competencia para
atender un procedimiento jurídico que rebase su
alcance de normatividad interna. En ese sentido, el
otorgamiento de las sanciones al exterior son
competencia de las instancias de procuración de
justicia que están representadas en la ruta como
canales externos de resolución.
Aunque la autonomía es muy deseable por diversas
razones, como lo soñaron quienes primero hicieron
autónoma a la Universidad Nacional de México, en la
década de los treinta, como un mecanismo para
sustraerla de la politización generada por el
cardenismo, es necesario preguntarse si esperar que
los órganos colegiados de las universidades cumplan
parcialmente con funciones que les corresponderá
decidir a las autoridades civiles no termina por
crear una capa burocrática adicional que, lejos de
favorecer el que se eviten los casos de violencia de
género, más bien los favorece.
Lo que es peor, crea expectativas acerca de la
capacidad de las autoridades universitarias para
hacerle frente al problema que, como lo demuestran
los años en que estos protocolos han existido en
distintas universidades autónomas de México, no se
satisfacen.
Algo que sí debe señalarse como una notable
contradicción en el desempeño de las autoridades de
la UAQ es que aunque en sus cuentas de redes
sociales informan con alguna regularidad de la
existencia y los servicios que presta la Unidad de
Atención a la Violencia de Género, la UAVIG-UAQ,
como lo demuestra el mensaje que se presenta a
continuación de una de las cuentas de Facebook de la
institución, es imposible dar con las oficinas o los
teléfonos o algún otro medio de contacto de la
Unidad en la página de inicio del portal de la
universidad o en el micrositio de la Oficina del
Abogado General.
Uno supondría que luego del paro de finales de 2022,
la UAQ habría desarrollado un mayor interés en
facilitar el acceso de sus estudiantes y
trabajadores a los servicios de esa unidad. Es
posible que apuesten a que la mayoría lo hará por
medio de Facebook, pero uno esperaría que, por
ejemplo, en la portada principal de la página Web de
la UAQ hubiera un acceso directo. Y si no en esa
página, como lo demuestra la imagen que se presenta
a continuación, tomada a las doce del día del martes
6 de junio, uno esperaría que al menos hubiera un
vínculo a esa Unidad en el micrositio de la Oficina
del Abogado General.
Sin embargo, al consultar el micrositio de la
Oficina del Abogado General en esa misma Web
institucional de la UAQ, no es posible dar con la
información sobre la Unidad de Atención de la
Violencia de Género.
Es perfectamente posible que quien esto escribe haya
sido incapaz de dar con algún medio de contacto.
Debo decir, sin embargo, que utilicé todos los
medios a mi alcance. Quizás quienes tienen acceso a
la Web interna de la UAQ, vía el correo electrónico
o la cuenta de Biblioteca o algún otro recurso, sí
puedan acceder a un vínculo y un micrositio de la
unidad creada por la UAQ para evitar la violencia de
género. Yo fui incapaz de hacerlo.
Primeros pasos contra el abuso
En la sesión del Consejo Universitario de la UAQ del
27 de septiembre de 2018, la consejera alumna de la
Facultad de Psicología de esa institución dio
lectura a un texto muy valioso. En él reconoce el
valor tanto del Protocolo como de la entonces
recientemente creada Unidad de Atención a la
Violencia de Género. La entonces alumna Daniela
Olvera Sánchez dijo:
"…creemos que la puesta en marcha del Protocolo es
un primer paso para dar respuesta a las
problemáticas de acoso y hostigamiento que se han
suscitado, y establece la ruta a seguir para actuar
en materia de prevención, atención y sanción de la
violencia de género; coincidimos con la rectora,
Margarita García Gasca, que este protocolo es
perfectible y que en esta fase es importante la
participación de la comunidad universitaria; la
Facultad de Psicología atiende este llamado y nos
comprometemos a hacer una revisión crítica y
propositiva de este documento; como profesionales de
la psicología asumimos un profundo compromiso con el
pleno respeto a los derechos humanos, y a todas las
formas de diversidad, étnica, religiosa, política e
ideológica, así como de género, edad, preferencia u
orientación sexual, identidad, estado civil,
condición de salud o pertenencia a una minoría; en
este sentido nos pronunciamos por la tolerancia cero
a cualquier acto de violencia que menoscabe la
libertad o vulnere los derechos humanos de las
personas , pues hace más difícil que eventualmente
se pueda forzar a las autoridades civiles a actuar"
(p. 23).
Y sí, protocolos como el de la UAQ pueden ser muy
útiles en la prevención, en la creación de dinámicas
que eventualmente den forma a una cultura
institucional que repudie la violencia de género,
pero en lo que hace a la sanción de la violencia de
género, la propia historia del paro de 2022 en la
UAQ demuestra que no es así.
Para cuando el paro ocurrió ya se había
“socializado” el documento. Las autoridades de la
UAQ frecuentemente hacían referencias a él y lo
presentaban, como cada universidad hace respecto de
su protocolo, como un avance en la lógica de reducir
el número de incidentes en materia de abuso y/o
acoso sexual.
Sin ser una ley, ni nada parecido a ello, el
documento de la UAQ, como el de la Autónoma de la
Ciudad de México que, en estos espacios analizó
Roxana Rodríguez, parecía responder a una conciencia
colectiva de que la UAQ, enfrentaba problemas
vinculados, en mayor o menor medida, con el abuso
y/o el acoso sexual.
No es que no supieran ni nada parecido. En el caso
concreto de la UAQ hay evidencia en las actas del
Consejo Universitario de que hubo problemas por
abuso o acoso sexual desde 2003. En la página 35 del
acta de la sesión de Consejo Universitario del 26 de
septiembre de 2019, una de las autoridades de esa
institución da cuenta de los problemas financieros
que la UAQ enfrentaba por los laudos que debía
solventar.
Aurelio Domínguez, entonces secretario del Consejo
Universitario habla de un amparo interpuesto por la
propia UAQ el 9 de julio de 2003. Unos párrafos
después, en la misma página 35, en la penúltima
línea, habla de otro caso de 2009. Todavía más
adelante, en la página 36, el mismo Domínguez habla
de un texto presentado por un grupo de alumnas de la
UAQ el 12 de marzo de 2012.
La más bien caótica narración del entonces
secretario del Consejo Universitario de la UAQ
alcanza una suerte de clímax cuando dice, respecto
de uno de los casos a los que hace referencia en esa
intervención:
"…de autos (es decir de las pruebas aportadas por
las partes en el juicio) no se desprendió medio de
prueba alguno de los cuales se haya ratificado las
declaraciones rendidas en los escritos de fecha 12
de marzo del 2012, por las alumnas de la Universidad
Autónoma de Querétaro, y que las mismas surtieron
sólo efectos para realizar la investigación en la
Comisión Mixta de Conciliación, ya que se insiste en
tratar tan sólo de simples declaraciones realizadas
de manera unilateral, si bien para efectos de igual
manera de acreditar las causales de rescisión que se
le imputaron al actor, se exhibió como medio de
prueba, copia certificada del proceso 16/2013
teniendo como procesado a este actor y como ofendida
a nuestra compañera, de igual manera es de
precisarse que la autoridad de segunda instancia en
materia penal determinó que no se configuró el
delito de tentativa de violación imputado al hoy
actor ya que no se acreditó los elementos del
delito, así como la prueba de responsabilidad; por
esa razón desde el primer laudo no se acreditaron de
forma fehaciente las causas de rescisión, se
presenta la Carpeta de Investigación, pero nunca se
ratifica la misma durante este proceso por parte de
los ofendidos, quedará esta explicación y estas
aclaraciones como ya lo subraye en nuestra
Contraloría para justificar este actuar, y proceder
señalo que desde el inicio el prejuicio no fue del
todo de forma eficiente desde el punto de vista
laboral".
Más allá de la incomprensible jerga del derecho
laboral aderezada con la igualmente incomprensible
jerga del derecho público de las universidades
autónomas mexicanas, lo que emerge de esa y muchas
otras intervenciones en relación con las denuncias
que se hacen ante las instancias de las
universidades autónomas es que, como -a final de
cuentas- su competencia se limita únicamente al
ámbito administrativo, es un proceso
extraordinariamente complicado, que sólo sirve para
revictimizar a las víctimas, que no garantiza el que
esas víctimas obtengan algún mínimo de justicia y/o
reparación de los daños.
Lata de gusanos
Lo que es peor, cuando los involucrados en estas
acusaciones son profesores de tiempo completo y con
un contrato indefinido, lo que en otros contextos se
llama la plaza definitiva o en el mundo de habla
inglesa la “tenured position”, se abre la proverbial
lata de gusanos de los juicios laborales que, por su
propia naturaleza pueden llevarse años.
Si, como suele ser el caso, se interponen amparos y
es casi inevitable que los profesores acusados
interpongan los amparos, lo que resulta es la
percepción de que las autoridades de las
universidades autónomas no actúan.
No creo, sin embargo, que sea un problema de falta
de “voluntad política” de la actual rectora de la
UAQ, quien -por cierto- está ya en el último tramo
de su mandato. Tampoco creo que sea un problema de
falta de “voluntad política” del Consejo
Universitario como órgano colegiado que, como todo
cuerpo colectivo, seguramente está organizado de
manera informal en grupos o corrientes que
representan la diversidad que existe en cualquier
institución de esas características.
Lo que sí creo es que todas esas características del
diseño institucional de las universidades públicas
autónomas en México hacen extremadamente difícil que
quienes estudian en esas instituciones puedan
recibir algo parecido a un trato justo, la
compensación o ni siquiera la reparación de los
daños que les generan tanto los actos de violencia
cometidos en su contra como, sobre todo, la re-victimización,
uno podría decir que sistemática, los procedimientos
que deben enfrentar.
A ello debe agregarse, que para procesar estos casos
en particular las universidades autónomas en México
suelen crear comités o comisiones en las que son
otros miembros de la comunidad universitaria quienes
deberán cumplir funciones de juez de sus colegas
acusados de abuso o de acoso sexual. Si se trata de
un alumno o de un profesor contratado por hora, que
no tenga un contrato por tiempo indefinido, es
relativamente fácil que las universidades den una
respuesta relativamente rápida al problema.
En el caso de la UAQ eso ocurrió con un profesor que
impartía algunas horas de clase en el plantel del
bachillerato de esa institución en San Juan del Río.
Eso explica que el miércoles 27 de noviembre de 2019
El Sol de San Juan del Río, informara de una
denuncia contra tres profesores del Colegio de
Bachilleres de la UAQ en esa ciudad y, unas horas
después, el 28 de noviembre, otro diario local
queretano, Códice Informativo, diera cuenta de que a
uno de los profesores le había sido rescindido el
contrato. Incluso los otros dos no tardaron
demasiado en ser despedidos, como lo informó el 4 de
febrero de 2020 el ya citado Sol de San Juan del
Río.
En ese sentido, aunque la legislación vigente para
las universidades autónomas en México, parece haber
reconocido la gravedad del problema de los abusos
sexuales, al incorporar los Protocolos y crear
unidades de atención de violencia de género, además
de dar atribuciones a sus comisiones o comités de
justicia para decidir algunos aspectos de la
situación laboral de los acusados de abuso o acoso,
e incluso otras medidas, siempre en la lógica que
les compete, la de un enfoque “administrativo”,
lejos de facilitar que se castigue el abuso y el
acoso sexual, parecen alentarlo.
Poco después del paro de 2022 en la UAQ, en
diciembre de ese año, Marilú Servín Miranda daba
cuenta, en su calidad de titular de la Unidad de
Atención a la Violencia de Género de la UAQ de la
existencia de un total de 399 casos reportados de
acoso, abuso u otras formas de violencia de género
ante esa entidad desde que fue creada en 2018. De
ese total, 127 continuaban activos.
Como se ha dado cuenta en entregas previas de esta
serie La letra con abuso entra respecto de otras
instituciones, la mayoría de las denunciantes y uno
podría suponer que las víctimas de la violencia de
género son mujeres (59 por ciento) y la inmensa
mayoría de los presuntos depredadores son varones,
siete de cada diez en el caso de la UAQ.
Lo sustantivo, sin embargo, es que visto como un
ejemplo de la manera en que las universidades
autónomas mexicanas abordan el problema del abuso
y/o el acoso sexual en sus aulas o instalaciones, el
caso de la UAQ habla de las limitaciones de un
modelo que no favorece a las víctimas y que, más
bien, las obliga a entrar en una dinámica marcada
por una mayor burocratización y más intensa
victimización.
Quizás sería necesario replantear, por ejemplo, los
términos de los contratos por tiempo indeterminado
del personal académico, porque esperar de los
protocolos para prevenir la violencia de género
efectivamente ofrezcan una solución al problema, se
antoja difícil.
A ello se debe agregar el problema de la
credibilidad, que sigue siendo determinante para
comprender por qué es que las universidades
mexicanas, especialmente las autónomas deben
recurrir a estos complejos diseños institucionales
que, a final de cuentas, a pesar de las buenas
intenciones con las que sus promotores los crean,
terminan por proteger a los depredadores y no a las
víctimas.
|

![]()